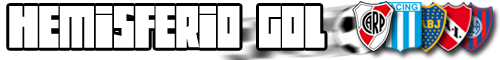Un nuevo relato de Viole ha llegado para disfrutar esta semana. En esta ocasión podemos remontarnos a un partido que marcó a muchos. Mientras algunos se abrazaban, otros lloraban en silencio, lo cierto es que todos ellos fueron héroes.
Infinitas luces iluminan la cancha con
todas las butacas ocupadas. Dos grupos son fáciles de diferenciar en esa
multitud exaltada, celeste y blanco;
rojo, blanco y negro. Cada tanto algún que otro canto interrumpe el
murmullo eterno previo al juego.
En los vestuarios la historia no es muy
distinta, salvo que los nervios, en vez de efervecerlos, los silencia, y se
puede escuchar hasta la respiración agitada de todos los presentes.
Rápidamente, demasiado para los
jugadores y no suficiente para los espectadores, la hora de salir a la
cancha llega. El himno llenó los pulmones argentinos y la patria el corazón. Ya
no importaba qué camiseta te ponías en algún clásico o a qué cancha ibas, solo
importaba de qué país venías.
El tiempo pareció detenerse en esos
minutos de alargue cuando por razones del destino la pelota no llegó a los
brazos del Chiquito. Y eso que Martín se había puesto la misma remera que todos
los partidos. Y eso que los Álvarez se habían sentado en los mismos lugares. Y
hasta Lucia había preparado las galletitas de siempre.
El silencio sepulcral invadió a la Nación.
Ni en el pueblo más lejano, más remoto, hubo siquiera un ruido. Varias lágrimas
escaparon de todos esos ojos que miran con orgullo a la bandera.
Y sin embargo, un barcito en las
Cañitas se animó a romper ese segundo de incertidumbre. La alegría escapó de
esas ventanas de vidrios empañados y los gritos de pasión desgarraron a un par
de vecinos.
Frederick, con ojos cansados de insomnio
barato, levantó su cerveza al aire con una sonrisa imposible de apagar, y eso
que hablaba castellano. Ahora sí iba a poder pagar por la cerveza, por la
remera nueva y hasta rentas. Claramente, esta vez no era tan solo una deducción
acertada que conllevaba un pago, esta vez también involucraba su frío corazón
perdido.
Frederick era un pibe de ojos celestes
y pelo rubión como todo buen alemán. Su familia se había mudado a Argentina
hacía años gracias a una nueva filial en la que trabajaba su padre. Toda su
familia todavía seguía del otro lado del charco, lejos, muy lejos.
De pendejo, en el colegio, siempre lo
molestaron por su acento raro, y su tupper de comida que siempre largaba un
olor tremendo y envasaba comidas típicas de otra tierra. A sus viejos mucho
mejor no les iba, así que fue así, un poco por él, otro poco por comentarios
que escuchaba en la mesa, cómo nuestro querido Frederick aprendió a odiar el
piso que pisaba.
Sin embargo, algo más importante que el
odio inundaba el corazón del joven hace años: el amor. El amor a una buena
apuesta. Frederick había aprendido a sobrevivir, más mal que bien, de
resultados positivos y apuestas temerarias. A veces no comía, a veces tenía que
pedir prestado, o dormir en un sofá, pero la adrenalina era impagable.
Últimamente
no tenía una muy buena racha, pero al fin lo había rescatado su patria. O así
prefería pensarlo él.